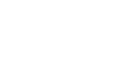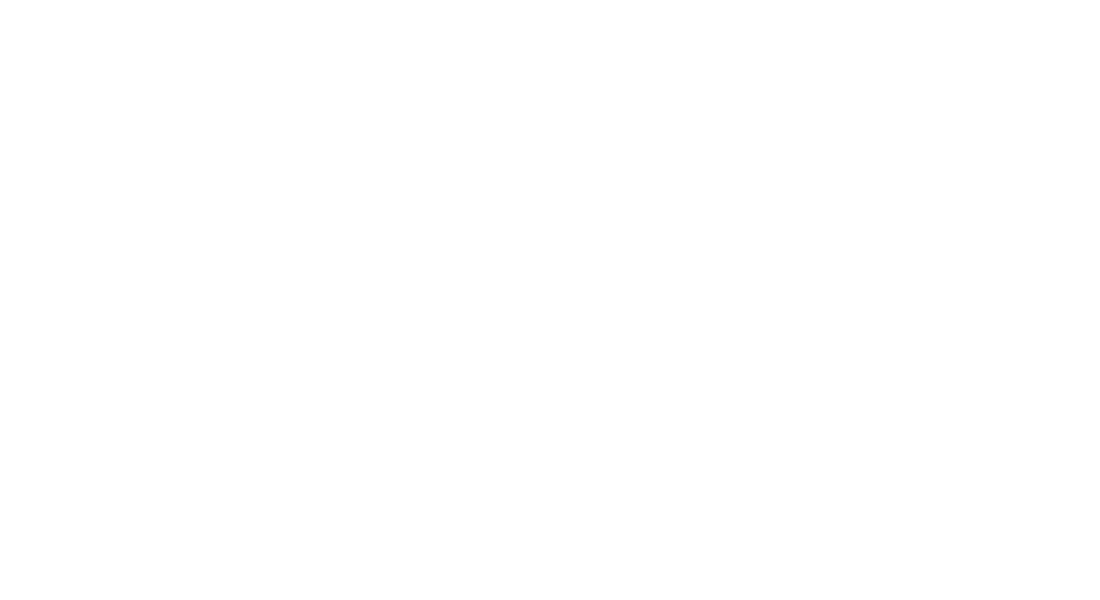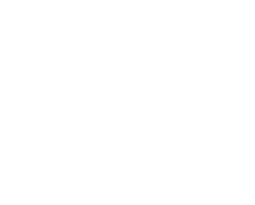Un abuso a la inocencia
(*Los nombres mencionados en este texto, al igual que el de la autora, han sido modificados para proteger su identidad)
Por Lolita Haze*
“Cuando era niña, era atractiva para los pedófilos. Supongo que el haber sido acosada incandescentemente cuando tenía 13 años debió advertirme que existían hombres extraños y peligrosos por ahí, pero yo [ya] había superado ese episodio de mi vida”. –La niña perdida, Caroline Roberts y Stephen Richards.
“Mis padres no podrían haber cambiado lo que sucedió aquella tarde”
Sí, estaba mi mamá abajo, en la sala. Solo tenía que bajar las escaleras y contarle todo. El problema es que ella hacía años que estaba muerta en vida. Yo no podía hablarle de nada, ella vivía obsesionada con el hecho de que su marido, mi papá, la había abandonado a pesar de que soportó su alcoholismo desenfrenado y la dejara gravemente golpeada como un azabache. Nunca imaginé que ella sería cómplice de un secreto que he mantenido por 29 años.
Vengo de una “familia bien”, en ese entonces de clase media alta. Asistía a un reconocido colegio católico solo para mujeres, mi papá era un empresario exitoso y mi mamá una ama de casa. Aún en mi vida adulta me cuesta aceptar que estas historias también ocurran a mujeres como yo.
Cuando mi papá se fue, mi mamá comenzó a sufrir depresión. Mi hermana grande hacía las loncheras, nos subía al bus, y se aseguraba que hiciéramos tareas en esos fatídicos días en los que mi mamá no se podía ni levantar de la cama. Yo, siendo la más pequeña de tres hermanas, era una niña sobreprotegida a quien le ocultaban todo. Con el afán de que no me enterase de nada, iba a clases de tap, jazz y teatro; estas eran parte de las estrategias de mi madre para mantenerme ocupada.
Ella se volcó a su mejor amiga y su esposo. Él es un hombre carismático, una persona que ha conseguido grandes logros empresariales y económicos. También viene de una familia católica, y la amiga de mi mamá es evangélica. Siempre trataba a sus hijas como princesas y les concedía muchos gustos para que estuvieran felices. Cuando yo estaba allí, me trataba igual que a ellas. Si les compraba ropa, a mí también. Si llegaba con regalos, uno siempre era para mí.
También le daba dinero a mi mamá para mis útiles escolares, uniformes y aquellas cosas que me pudieran hacer falta. Cada vez que llegaba a visitarlos, regresaba a mi casa casi con todo el supermercado hecho. Él se aprovechaba de la ausencia de mi padre, y que la discusión económica entre mis padres le generaba mucha angustia a mi mamá.
Nos acercamos tanto a su familia, que mis vacaciones las comencé a pasar completas en esa casa. Cuando estaba allí me sentía como Alicia en el país de las maravillas; habían dos niñas de mi edad, me trataban como a una hija más, nos divertíamos y tenía la oportunidad de experimentar cosas que no podía en mi casa. Se convirtió en “mi lugar seguro”, y él se convirtió en ese papá que yo tanto anhelaba.
Dentro de la tormenta me sentía feliz, pero él, al igual que todos los pedófilos, sabía lo que estaba haciendo. Estudian a sus víctimas, construyendo la escena perfecta para terminar destruyéndonos por completo.
“Él, al igual que todos los pedófilos, sabía lo que estaba haciendo. Estudian a sus víctimas”
Aquel día llegamos de visita, como en tantas otras ocasiones. Pasé la tarde completa en la casa y no quería irme, pero era tarde y mi mamá me dijo que fuera a despedirme. ¿Cómo no iba a ir después de todo lo que ellos – él – hacían por mí?
Subí las gradas, toqué la puerta y él me indicó que pasara. Estaba acostado en su cama, viendo televisión. Tapado con una sábana blanca de la cintura para abajo y sin camina, me pidió que me acercara para darle un beso de buenas noches en la mejilla, y así lo hice. Cuando me incliné para darle el beso, tomó mi mano y la puso sobre su pecho. Yo estaba petrificada, sabía que algo no estaba bien. Él respiraba desagradablemente profundo, como jadeando.
Me susurró, “tranquila”. Siguió bajando mi mano hasta llegar a su pene, que ahora comprendo, estaba erecto. Me asusté tanto, no sabía cómo reaccionar y solo salí corriendo. Nadie se dio cuenta. Mi mamá con la prisa, no se fijó en mi rostro; solo me apresuró para que nos metiéramos al carro. Yo tenía 12 años.
Comenzó la batalla interna. Yo, de alguna manera, había perdido a mi padre en la batalla del divorcio, y ahora, este hombre que se había convertido para mí en alguien tan importante, me despedazó.
Veo ahora claramente la pantomima – todo lo que me dio económica y afectivamente fue parte del plan para que yo “estuviera a deuda”. Para él era evidente la posición tan vulnerable en la que me encontraba y se aprovechó de eso. Esto, sin embargo no fue lo peor.
Pasaron varias semanas y no me atrevía a decir nada, hasta que hablé con mi hermana, quien para mi sorpresa, me dijo que me entendía: a ella la intentó besar. El problema era ¿cómo le decimos a mi mamá que el esposo de su mejor amiga desde que tenían 16 años, había abusado de nosotras?
Armadas de valor, le contamos. Ella prometió luchar por nosotras. Lastimosamente no fue así. Aparentemente habló con su amiga y sí se distanciaron unos meses. Pero ella decidió “luchar por su amistad”, y su amiga decidió “luchar por su matrimonio”. Fue así, como si nada hubiese pasado, en menos de un año estábamos yendo a un cumpleaños en su casa. Me tragué la vergüenza, agachándole la mirada al maldito que me hizo sentir como si fuera la peor basura del mundo, siendo tan solo una niña. En ese momento nació la herida profunda. Allí empecé a creer que yo no merecía amor; entendí que todo era un trueque.
“Empecé a creer que yo no merecía amor”
Sentí que era mi responsabilidad, que yo algo había hecho mal. Por eso mi mamá no me había defendido. Analicé y me di cuenta que estaba desarrollando unos grandes pechos. Me culpé por eso, porque seguro eso provocó a este hombre que solo respondió a sus instintos. Comencé a verme con odio, traté de engordar para disimular ese terrible factor de mi aspecto. Luego pensé que tal vez usaba ropa muy pegada y que ese fue mi error.Me escondía debajo de muchas capas, odiando cada parte de él. Me convencí que estaba bien ser abusada. Negué que esto había sido un abuso, creía que tenía que haberme penetrado para poder catalogarlo así.
Por fuera, le demostraba al mundo que era inteligente y madura. ¡Ah! también me convertí en la profesional que soy, una arquitecta de la Universidad Francisco Marroquín. Pensé que esto me salvaría, pero por dentro, todo era humo y espejos. Desarrollé el pensamiento inconsciente que estaba bien si me tocaban sin mi permiso, porque tal vez era yo quien lo provocaba. Me sucedió en mi primer matrimonio, como si el abuso físico y psicológico no hubiesen sido suficientes. Ese fue mi segundo abusador. Mi ex esposo me golpeaba cuando llegaba ebrio y me tocaba sin que yo quisiera. Total, ¿no tenía que aceptarlo si yo era su mujer?
El día que intentó ahorcarme me di cuenta que no viviría para contarlo si no me divorciaba. Con el paso del tiempo comprendí que mi predisposición a esto había comenzado con la tolerancia pasiva de mi madre frente a su propio abuso físico y el acoso sexual de este pedófilo vestido de padrastro. Esto me consumió por dentro durante décadas. ¿Cómo pudo dejar mi mamá que esto esto sucediera?
Ahora creo comprenderlo: es una cadena sin fin. En nuestra cultura estamos acostumbrados al abuso de las mujeres a todos los niveles socio-económicos. Con qué razón Guatemala se ha posicionado como el país más violento de Centroamérica para las mujeres. Según estadísticas del INACIF y Grupo Guatemalteco de Mujeres, hubo un acenso de un 154% de muertes violentas con un nivel altísimo de impunidad. A esto se le suma que UNICEF reportó unas 4,354 niñas entre los 10 a 14 años que dieron a luz un bebé como resultado de una violación o incesto en el 2013.
Esto muestra una triste realidad, ya que muchas mujeres aún no denuncian, por miedo al “qué dirán” (especialmente si son de clase media o alta). Las que denunciamos nos topamos con un muro en el sistema legal, lleno de agujeros que regularmente benefician a los agresores.
La primera vez que quise presentar una denuncia, me recibió una mujer malencarada que solo me dijo: “mire señora, acá no damos sustos. Acá si denuncia, el señor se va a la cárcel y su hijo después le va a echar la culpa”. Ahí estaba otra vez, el fantasma que cargaba en mi maletín: La culpa.
Nos crían pensando que debemos responsabilizarnos por los actos de los hombres. Brene Brown, investigadora social, explica que las mujeres “experimentan sentimientos de culpa y vergüenza cuando están enredadas en una telaraña de expectativas conflictivas de la misma sociedad”. La culpa funciona, dice Brown, porque nos mantiene en silencio, “atrapadas, impotentes y asiladas”. Así nos mata nuestra propia sociedad. En el 2004, investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles descubrieron que la culpa afecta el sistema inmunológico, lo que provoca inflamación en ciertas poblaciones celulares que aumentan el riesgo de enfermedades.
Luego de años en mi propio proceso de sanación, a través de grupos de apoyo y después de asistir a terapias con psicólogos, sé que he logrado dejar ir muchas cosas. Comprendo cómo me afectaron y entiendo su valor profundo en mi vida. No estoy segura del todo si he perdonado a mi madre, pero sí he logrado personarme a mí misma, quizás lo más difícil para todas las sobrevivientes.
Espero que si eres sobreviviente y lees esto, tú también lo hagas.
Si necesitas ayuda, contacta a:
Fundación Sobrevivientes
TEL: 2245 3000
PÁGINA WEB: Sobrevivientes.org